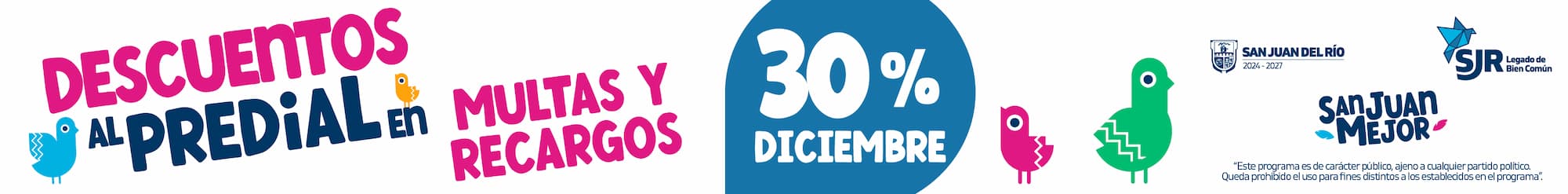NUESTROS PUEBLOS serie fotográfica documental de las Fiestas Patronales en San Juan del Río -Entrevista-
El fotoperiodismo y la fotografía documental se pueden emplear para visibilizar aquello que navega en las profundidades de la vida cotidiana: Shitases y Fiestas Patronales
Por Mario Luna, para Crónica Regional
Entre fotógrafos existe una máxima que podría escribirse de la siguiente manera: “Yo tomo la foto, mas nunca salgo en ella”. Aunque no es ley general, algunos la utilizan para escudarse y camuflar una actitud que ellos mismos describen como “no ser fotogénico”.
Víctor, frente a la cámara y a unos instantes de iniciar entrevista con Crónica Regional, repite aquel aforismo de los que prefieren estar detrás del lente, ver por el visor y presionar el botón de disparo.

Aunque aquel principio pretende instalarse, al tiempo se disipa. Lo desvanece Víctor, lo esfuma, lo corta de tajo; tal vez por la emoción que le produce hablar del proyecto sobre el que ha depositado tiempo y pasión. Todo listo. Víctor se instala en una pequeña silla. Inicia la entrevista.
Víctor Hugo Chávez Hernández es originario de La Estancia, comunidad ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal, y es popular por ser la localidad que alberga al centro recreativo “Acapulquito”, un espacio al costado de la presa Constitución de 1917 donde confluyen negocios de venta de mariscos, grupos musicales y recorridos en lanchas.
Víctor, Vic, Hugo u Osder, para su barrio, es de profesión diseñador y comunicador visual. En su ramo se ha desempeñado en dos vertientes: la ilustración y la fotografía. La primera es una herencia de juventud, de cuando salía a pintar grafitis. Legado del aerosol y el rayar paredes con los “compitas de la banda”.
A la segunda (la fotografía) la observó con desdén al inicio. El menosprecio por la cámara, los rollos y el cuarto oscuro. Los prejuicios y las desestimaciones de lo que se convertiría en la base de su proyecto trascendental.

(Re) negar la fotografía
“La neta, la foto no me gustaba. Nunca sentí pasión por la foto”, expresa Víctor al recordar su etapa como estudiante, aquella donde la fotografía era solo una materia en el plan de estudios que se tenía que aprobar más por obligación que por vocación. “A mis fotos de ese entonces nunca les tomé afecto”, sentencia.
En el ir y venir de sus ideas relata lo tedioso que era tomar la cámara, encuadrar, disparar y entrar al cuarto de revelado. En ese mismo ejercicio de remembranza reflexiona el sacrificio de sus padres para darle estudios. Y en ese mismo ir y venir de sus memorias, extrae dos momentos que, según él, cambiaron “su chip” en torno a la fotografía.
2012, aun etapa de estudiante. Al salón de Víctor llegaron autoridades de la Universidad ¿La razón? Solo una, sencilla: invitar a los alumnos de diseño y comunicación visual al Primer Festival de Fotoperiodismo y Fotografía Documental PhotoFest 2012, organizado por el fotógrafo Ricardo Azarcoya Alemán y como sede en la capital queretana.

Las autoridades académicas fueron claras en la tarea: visitar la exposición y tratar de vincular lo observado con lo aprendido en el aula. Víctor recibió el anuncio sin mucho entusiasmo. Era fotografía, no había porqué sentirse emocionado. A pesar de ello, decidió ir. Tal vez sentía que la invitación llevaba consigo un tono imperativo.
Al llegar a la exposición, lo primero que captó su interés fue el escenario montado donde más tarde se impartirían algunas conferencias. Caminó por los pasillos hasta que se topó con un lugar que cimbraría su atención.
“Cuando dije ¡wow! Fue entrar a la foto-galería de la revista Proceso (…). Entré a Proceso y empecé a ver todo el fotoperiodismo que estaba haciendo y que había hecho la revista. Ahí fue cuando yo me quedé impactado”, relata.
El fotoperiodismo realizado por la revista Proceso sorprendió a Víctor. No sabía que la fotografía podía manifestar una postura político-social, no se lo habían dicho en la escuela. A él solo le habían enseñado a tomar fotografías de paisaje, de retrato, de producto.
El segundo momento que, no solo definió el gusto de Víctor por la fotografía, sino que lo impulsó hacer sus primeras fotos fue un diplomado impartido por Ricardo Azarcoya Alemán, fotógrafo documental de National Geographic.

De aquel diplomado, Víctor se llevó tres lecciones: 1) El fotoperiodismo y la fotografía documental se pueden emplear para visibilizar aquello que navega en las profundidades de la vida cotidiana. 2) Hay que aprender a “leer con el ojo”, es decir observar el entorno y sus detalles. 3) Antes de tomarle una foto a alguien hay que platicar y conocer la historia de ese alguien.
Con esos tres principios en su mochila, Víctor tomó la decisión de levantar la cámara, rompió esa barrera que se instala -a veces- entre el fotógrafo y quien va a ser fotografiado.
Su primer foto-reportaje, recuerda, lo hizo sobre un “compita que traía una playera con una estrella roja y que vendía pulseras afuera del mercado de La Cruz”. De esa práctica, aún conserva un par de fotografías y una pulsera de tela que lleva en la muñeca izquierda.
Nuestros pueblos
A decir de Víctor, el fotoperiodismo y la fotografía documental, particularmente, llamaron su atención por la “onda” social que lo ha acompañado desde los 14 años. Observar las fotografías de movimientos, conflictos y líderes sociales encuadraba dentro de los gustos musicales y literarios que él tiene.
Su postura ideológica, cuenta, se formó de leer el Manifiesto Comunista, la biografía del subcomandante Marcos, la historia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); de ojear los periódicos con tendencia de izquierda; de conocer a Samuel Ruiz “Tatic” y su teología de la liberación; de escuchar ska; de ser del barrio y estar en el barrio; de observar carencias, vicios y violencia que pueden parecer distantes pero que están ahí, permanentes, al acecho.

Esa tendencia social, la vinculó primero con la ilustración, luego con la fotografía. De esa amalgama nació su mayor proyecto fotográfico hasta ahora: Nuestros Pueblos.
Nuestros Pueblos “es una serie fotográfica de las fiestas patronales que hay en San Juan del Río. Nace de mi propio gusto por las fiestas, más por la fiesta de mi barrio, de La Estancia (…). Me ha gustado mucho el folklore que se vive a través de la fiesta y en particular de los shitases”.
Víctor explica esto desde “el lugar donde los 365 días del año huele a shita”, un pequeño taller dedicado a la fabricación de la vestimenta y máscaras de tan peculiares personajes, ubicado unos pasos de la plaza principal de La Estancia.
Aunque al inicio, “Nuestros Pueblos” se enfocó en los shitases -personajes que transmutan en la época de fiesta-, la serie ahora se enfila a documentar los aspectos más elementales que dan vida a las fiestas patronales: desde la organización, pasando por las vivencias en los días de la celebración y hasta la diversidad cultural de cada comunidad.
Retratar la fiesta patronal es importante porque, considera, es el punto de encuentro de todos los habitantes de la comunidad. La fiesta, tal y como concibe Víctor, es el reflejo palpable de la organización de las masas (aun cuando solo sea para su entretenimiento): reunión de todos, ruptura de divisiones, unión en uno solo, esfuerzo común, convivencia sana -al menos por unas horas-, principio de un cambio.
Víctor lo tiene claro: la fiesta patronal es el ejemplo de lo que sucede cuando la sociedad civil se organiza. Por eso lo quiere retratar. Dejar un registro histórico de la sociedad organizada y de la evolución que puede haber en ella.
“¿A dónde va ‘Nuestro Pueblos’?”, él mismo se pregunta.
“Quiero visitar todas las comunidades de San Juan. Quiero registrarlas todas para hacer un foto-libro de las fiestas patronales de San Juan del Río, con la intención de que San Juan del Río tenga un registro fotográfico de cómo se viven las fiestas en el municipio, de cómo se están organizando”, él mismo se responde.

El shita, sujeto transmutado
El shita: personaje sin nombre y apellido que año tras año cambia de piel. Fenómeno surrealista de la cultura popular que se vive en las comunidades de San Juan del Río. El shita no tiene género, edad ni estatus social.
Antes de ser shita se es sujeto. Sujeto atado a la brumosa cotidianeidad de la vida. Cuando el calendario formaliza la fecha de la fiesta, el sujeto abrumado entra en metamorfosis, cambia de identidad. La monotonía de la vida cotidiana se borra. La fiesta y el shita como válvulas de escape de una realidad pesarosa.
Aunque no existen estudios formales que refieran la función social del shita, una mera observación empírica podría describirla: entretenimiento, sátira y fe.
Entretenimiento: el shita inmerso en bullicio de la fiesta es ingrediente para gastar el ocio. Su vestimenta atípica, a veces colorida, muchas veces inusual, es objeto de la crítica, las alabanzas y la envidia. Lo es también su comportamiento: la ingesta de alcohol, el convivio con desconocidos y el baile al compás de la banda de viento.
Sátira: aunque preferentemente se opta por la piel de monstruo, hay shitases que transmutan en personajes de la vida pública, especialmente políticos. Pisan el pueblo Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Burlarse de aquellos se han burlado.
Fe: los bailes que se realizan a escasos metros de la iglesia comunal puede ser un reflejo ancestral de las tradicionales danzas realizadas por los nativos mesoamericanos en sus templos. Bailar para y por la alegría de las entidades protectoras.
Para Víctor, el “shita” debería de ser el principio unificador de los diversos grupos coexistentes en una comunidad. La utopía que todos sueñan: unificación entera, convivencia en armonía y sin violaciones de por medio.

Organización popular
¿Por qué esperar la fiesta? ¿Por qué crear sintonía solo una vez al año y solo por tres días? ¿Por qué los 362 (días) restantes se apela a la división, a sabiendas de que se padece lo mismo?
Dentro de Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza, Carlos Monsiváis hace un recuento de los movimientos sociales surgidos apartir de eventos como el terremoto de 1985, la explosión de San Juanico, la disidencia magisterial en Oaxaca, el mundial de México 1986, entre otros.
Además de narrar los eventos, Monsiváis destaca la organización popular de los sectores negados o ignorados por mucho tiempo; a su vez, subraya la obtención de espacios de poder autónomos e independientes a los gobernantes.

“Mucho se avanza cuando los-ciudadanos-en-vías-de-serlo dejan de esperarlo todo del presidente, cuya estatua abstracta de dispensador de bienes se erosiona a diario al democratizarse el trato cultural con los poderes”, enfatiza Monsiváis.
Víctor opina lo mismo, se puede hacer mucho si “nos organizamos”. Para ejemplo, la fiesta patronal, “resultado real de la organización popular”. Agrega que la organización de la fiesta patronal también es símbolo de resistencia, pues se mantienen vivas las tradiciones de los pueblos.
Se queda unos segundos pensando que no le convence ese ejemplo, lo ha usado durante toda la charla, recurre a otro.
“Aquí esta la parroquia, ¿no? Yo siempre les digo que esta parroquia que tiene La Estancia es popular porque ha sido a través de las cooperaciones de la gente, nadie ha financiado esa parte mas que el propio pueblo”.
Comenzar a “organizarnos” para trascender el solo entretenimiento que brinda la fiesta patronal. “¿Por qué no nos organizamos para otra cosa?”, se pregunta. Víctor apela a un esfuerzo común de la sociedad civil para crear espacios culturales y de intervención que permeen de manera positiva y se dirijan a la reconstrucción del tejido social. “No es fácil”, dice, pero lo sueña.
El trabajo de Víctor Hugo Chávez Hernández lo pueden seguir en: https://www.facebook.com/Hugosder